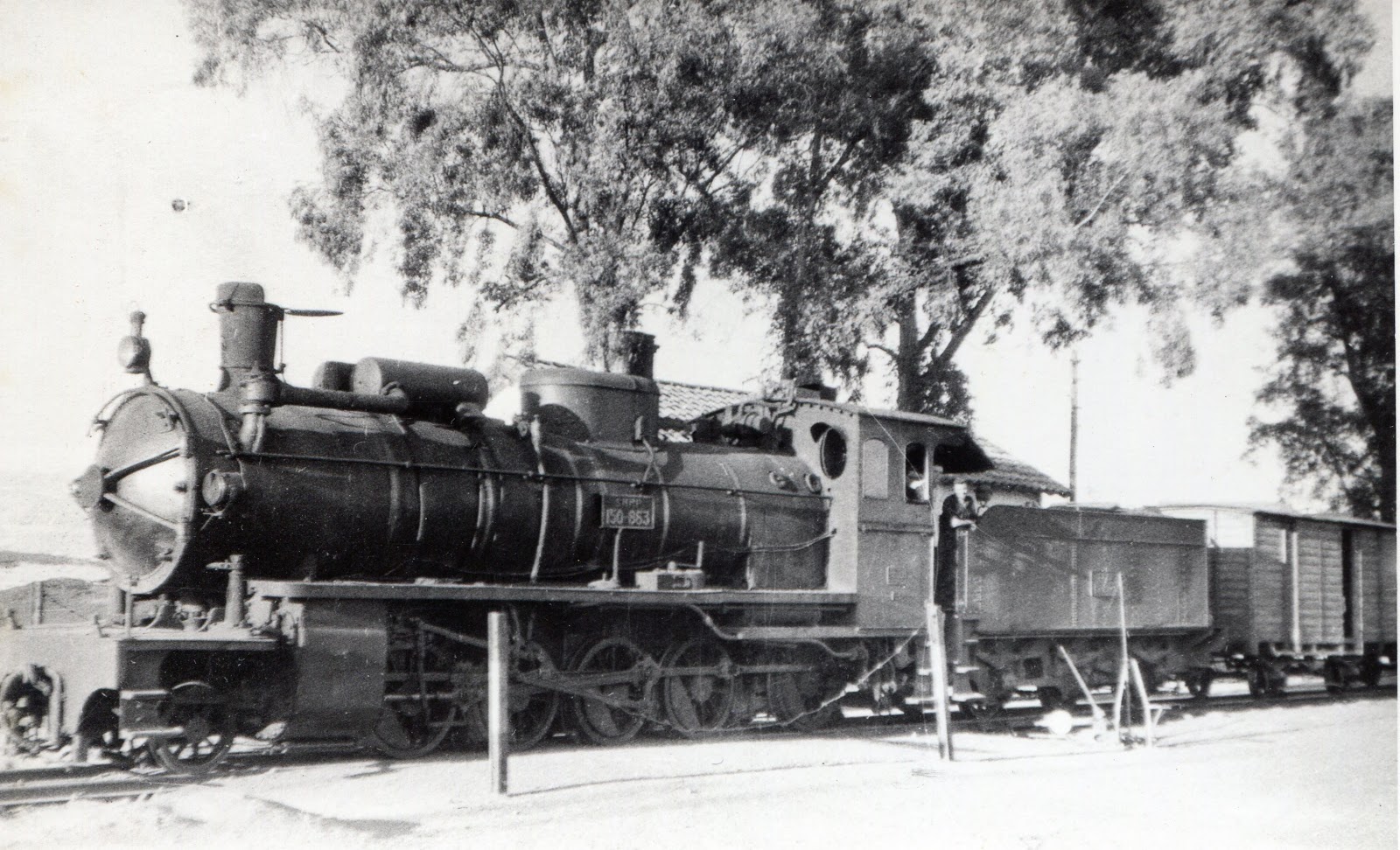Parece ser que a doña Elena de Borbón no le ha gustado que una periodista se dirigiera a ella sin anteponer el calificativo de doña.
En la Edad Media este tratamiento era privativo de reyes, parientes reales y altas dignidades de la iglesia. Según el historiador toledano Pedro Salazar Mendoza (1549-1629) no era permitido nada más que “a los reyes, infantes y prelados”. Poco a poco fue extendiéndose a otros sectores sociales de alta gama. Se convirtió en hereditario y había que tributar por él.
Cuando obtuvimos el título de Bachiller Elemental nos dijo un profesor que ya teníamos derecho a que nos llamasen de don, con lo que entroncábamos con la noble tradición romana de los ‘dominus’, de donde procede el vocablo. Pero en esas edades casi imberbes no nos distinguían con tal privilegio. Cuando algún docente lo hacía era más preludio de bronca que atributo honorífico o señal de respeto.
Somos un país de títulos y entorchados, de insignias y distinciones donde las palabras antepuestas a los nombres distinguen, seleccionan y dan brillo y esplendor. En muchos casos trazan lindes y barreras y en otros son muestras de consideración. En mi pueblo, por ejemplo, anteponemos el de ‘tío’ cuando nos dirigimos o referimos a personas mayores. No tiene nada que ver con parentesco ni con compadreo, sino que es una señal de estima.

Existen tratamientos que van ligados al cargo que se ostenta. Cuando teníamos que redactar una instancia, debíamos cursarla con el que correspondía a quien dirigíamos la petición. Hay un variado surtido que va de alteza al don, pasando por excelentísimos e ilustrísimos. Hartos estamos de escuchar en las Cortes el de señoría y en menor medida el de honorable, quedando muchas veces en evidencia que tales denominaciones les quedan sobradas a quienes deberían ser ejemplos de honor y señorío.
Curiosos son los usos de señor y señora. El femenino se utiliza para las mujeres casadas o viudas. Señorita, para la mujer soltera. Sin embargo, el de señor no distingue estados civiles.
Sin caducar aún los de señorito y señorita, con el significado de personas de notable hacienda en ámbitos rurales. Tampoco tiene que ver en este caso con el estado civil, sino con quienes ejercieron durante siglos dominio sobre territorios y sus moradores. Hoy se considera como un agravio, pero hay todavía quienes lo reclaman como tratamiento.

Curioso también que los niños pequeños llamen ‘seño’ o señorita a su maestra y no le digan señorito a su maestro.
La literatura atribuye el don a quien “da y quita decoro y quebranta cualquier foro”. Don Francisco de Quevedo lo inmortalizó en estos versos: ‘poderoso caballero es don Dinero”. Y Fernán Caballero en este ingenioso epigrama: “Es el Don de aquel hidalgo/ como el Don del algodón/ que no puede tener Don/ sin tener antes el algo.” Lo que recoge el sabio refranero, que no hay don sin ‘din’.